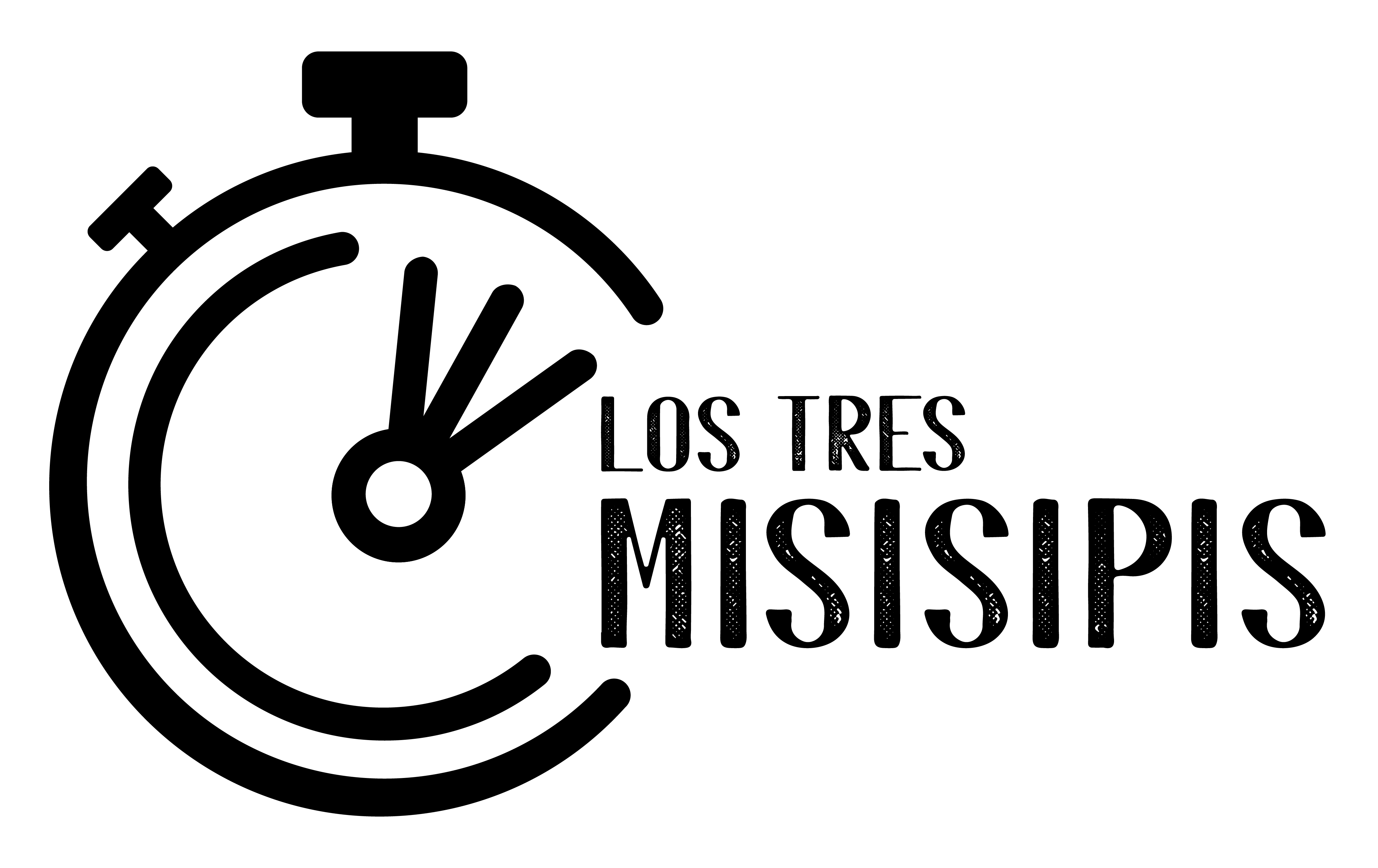Cuando eras niño, escuchabas a tu tío Güicho contar sus tradicionales chistes rancios en cada reunión familiar, y pensabas: “¿Pos qué tiene este pinche ruco panzón? ¿Nadie le ha dicho que parece estandopero mexicano, o sea, que da más cringe que risa?”, pero con el tiempo aprendiste a lidiar con ello.
Un día, en tu tardía adolescencia, te cachaste riéndote del mismo puto chiste de hace cien putos chistes que seguía siendo el mismo, porque el que había cambiado eras tú. Ese día, cuando esa risa, empezaste a transitar un camino del que no serías consciente hasta completarlo: el de tu decadencia, tu degradación, el inexorable camino hacia el humor de tío.
Poco a poco, de reunión en reunión, fuiste acumulando experiencias, golpes de la vida, decepciones que te hicieron valorar la risa fácil que tu tío invocaba con la repetición ritual de esos chistes que, aunque malos, rememoraban tiempos mejores en los que tuviste la bondad de ser feliz.
Ahora eres ese, eres tu tío, eres el aprendiz de mago que intenta materializar una felicidad ya muy disipada entre las grietas del tiempo y sabes que las nuevas generaciones no te lo agradecerán porque no saben nada, ni sabrán, hasta que les toque asumir la responsabilidad de lograr una buena risa con un mal chiste.
Pero sobre todo, sabes que más vale tener un tío bueno que cuente chistes malos de los que te vas a tener que reír de dientes para afuera, que tener un tío malo de dientes para adentro.