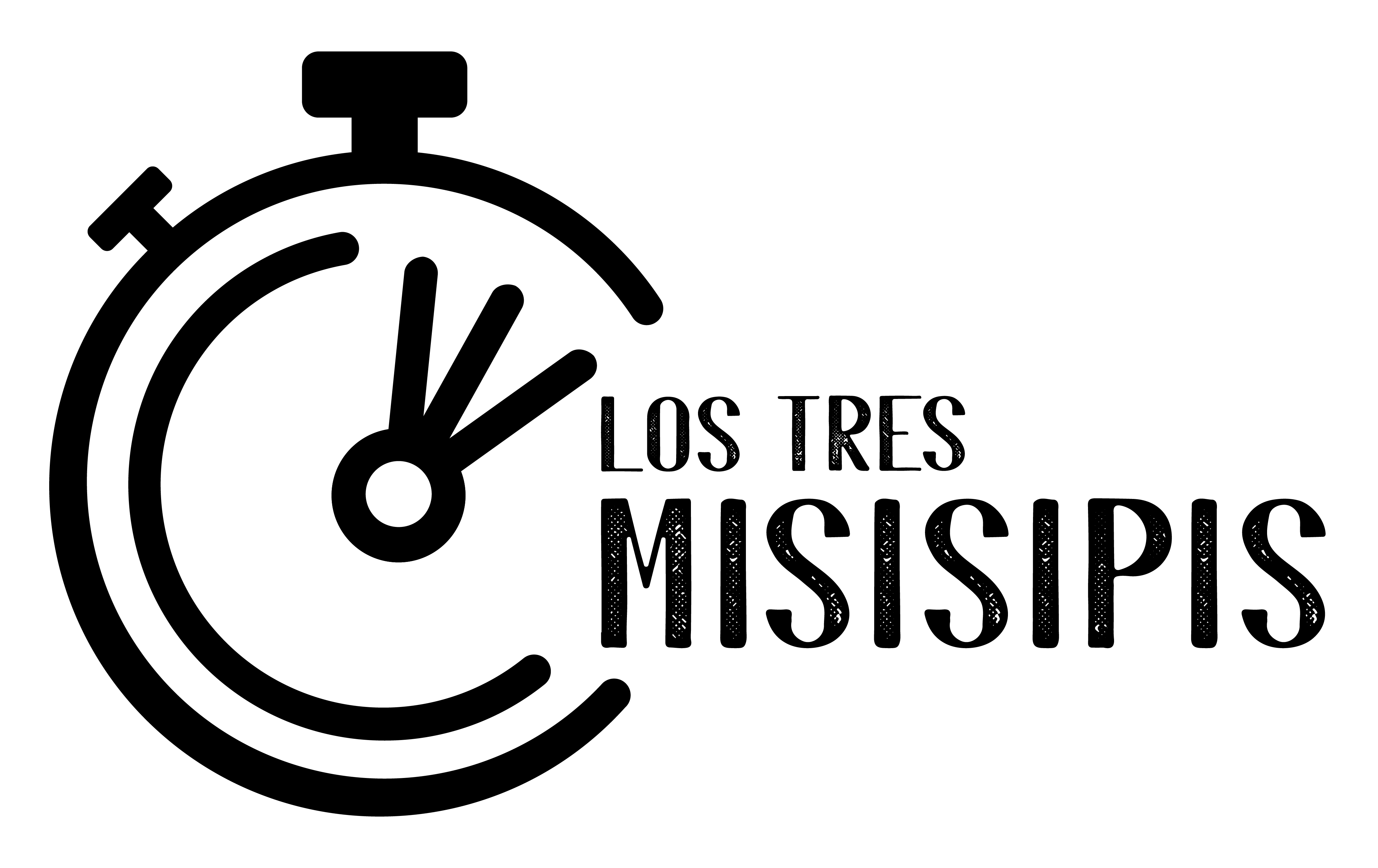Pronto en la vida, si bien nos va, nos damos cuenta de que querer controlar la realidad es una empresa vana. Poco a poco vamos reduciendo los límites de lo que buscamos mantener bajo el orden de la razón y finalmente concluimos que nada de lo exterior está sujeto a nuestra jurisdicción.
El desencanto es terrible. Como nos reconocemos impotentes ante la realidad exterior, ante los hechos del mundo, ante el ir y venir de eventos fortuitos, de otras voluntades que son volátiles e inestables, nos ensañamos con lo único que nos queda al final de este viaje interior: nosotros mismos.
Nos aferramos a esa última esperanza de control e intentamos ejercerlo a toda costa. Nos imponemos una disciplina absoluta para intentar ser los que queremos ser, los que tenemos en mente; sacrificamos lo necesario para acercarnos a la idea que tenemos de lo que deberíamos ser.
Al final, nos damos cuenta de que ese control es también una ilusión. Somos animales de impulsos, de instintos, de caprichos. Por la noche, cuando nos quitamos la máscara de razón que nos ponemos para salir al mundo y quedamos a oscuras con nuestros pensamientos y sentimientos más profundos, nos reencontramos con nuestras propias contradicciones.
Tampoco a nosotros mismos nos podemos gobernar. No controlamos lo que sentimos, pensamos o somos. Estamos aquí, sin ser dueños de absolutamente nada, esforzándonos constantemente en contener entre los dedos una realidad más inasible que el aire.
El amor, al igual que cualquier otro sentimiento, al igual que cualquier otra cosa en la vida, es una inevitable fuente de incertidumbre.
Por eso es mejor soltar la idea de que con la razón podremos controlarlo y, a fin de cuentas, controlarnos a nosotros mismos; por eso, hay que respirar hondo, dejar todo en manos de Dios e irnos de hocico.
Al amor hay que entrarle con todo, como si fuera a durar para siempre, como si nos fuera a hacer siempre felices, como si no hubiera nada que podamos hacer para evitarlo porque, a fin de cuentas, es así, no podemos.