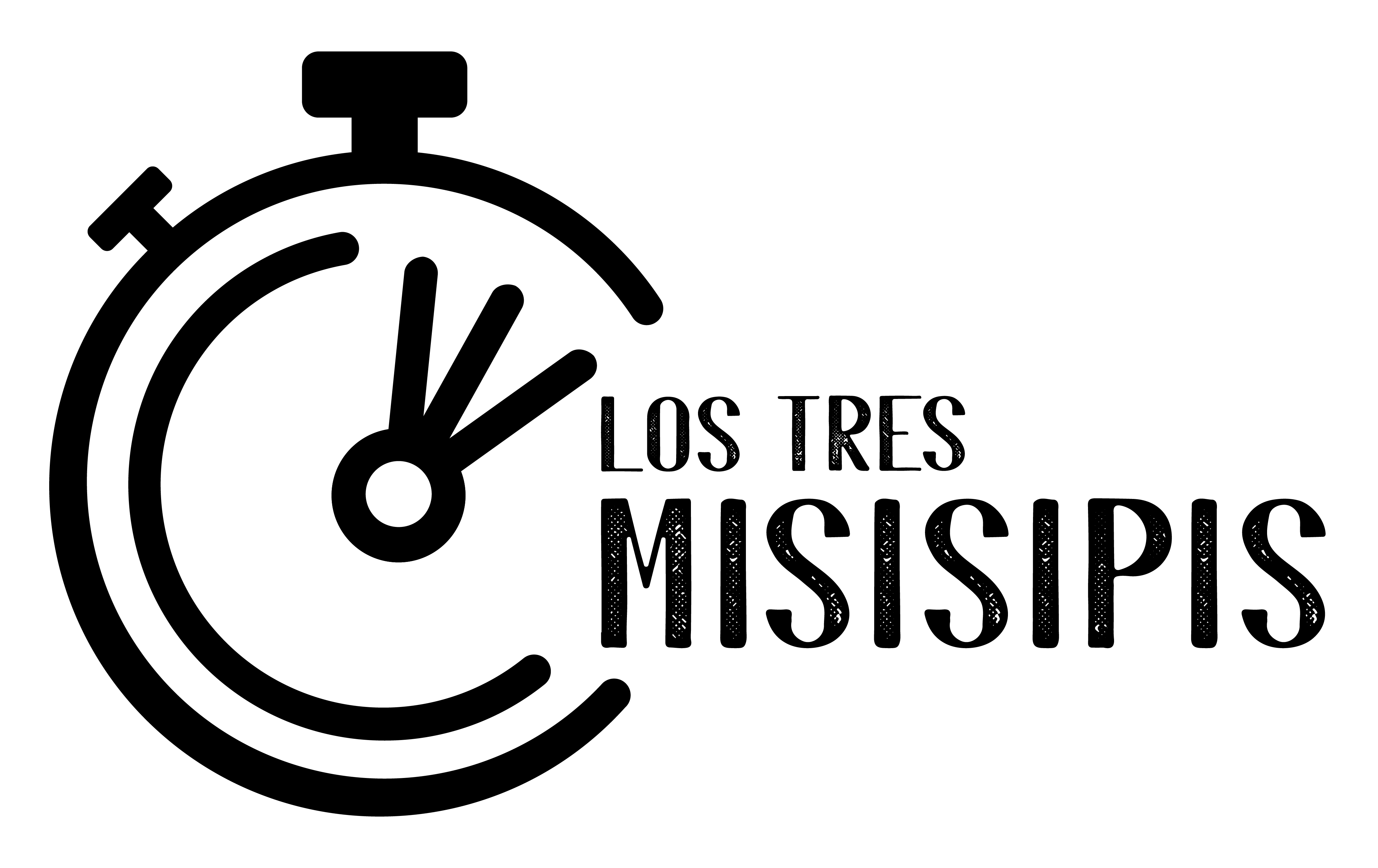La batalla casi siempre es incierta. Múltiples factores la rigen y pueden inclinar la balanza de la victoria hacia un lado o hacia el otro. Lo más frecuente es ingresar en el campo con la incógnita de si al final del día la diosa Fortuna nos sonreirá o nos lanzará una indiferente mirada que será la última.
Pero a veces, solo a veces, tenemos una certeza. En ocasiones el rival es demasiado pequeño y sabemos que, haga lo que haga, prevalecerá nuestra causa. Otras tantas, somos nosotros el rival débil al que no le queda ningún otro camino que el amargo trago de la derrota.
En estos casos, cuando la derrota es inminente, cuando es inevitable el fracaso, cuando el único destino que nos espera es la dulce muerte, nos queda solamente un consuelo: enfrentarla con dignidad, luchar hasta el final con la cabeza en alto y dar pelea hasta el último momento; morir heroicamente en la batalla para que las valquirias nos lleven al Valhalla a descansar, beber hidromiel y, premio final de nuestros esfuerzos, combatir al lado de los dioses, dignos de ellos.
Ante la incógnita, pelea con todo: no sabes en qué momento terminará la lucha; ante la certeza de la victoria, pelea con todo: si tu rival te ve titubear quizá recupere la confianza y tenga un golpe de suerte; ante la inminente derrota, pelea con todo: nunca sabes si tu oponente esconde alguna debilidad que aún no has descubierto.
En cualquier caso, la posteridad te recordará como el que lo dio todo y, si el resultado es una derrota, los poetas cantarán con nostalgia y orgullo la historia de una muerte inevitable, pero bella.