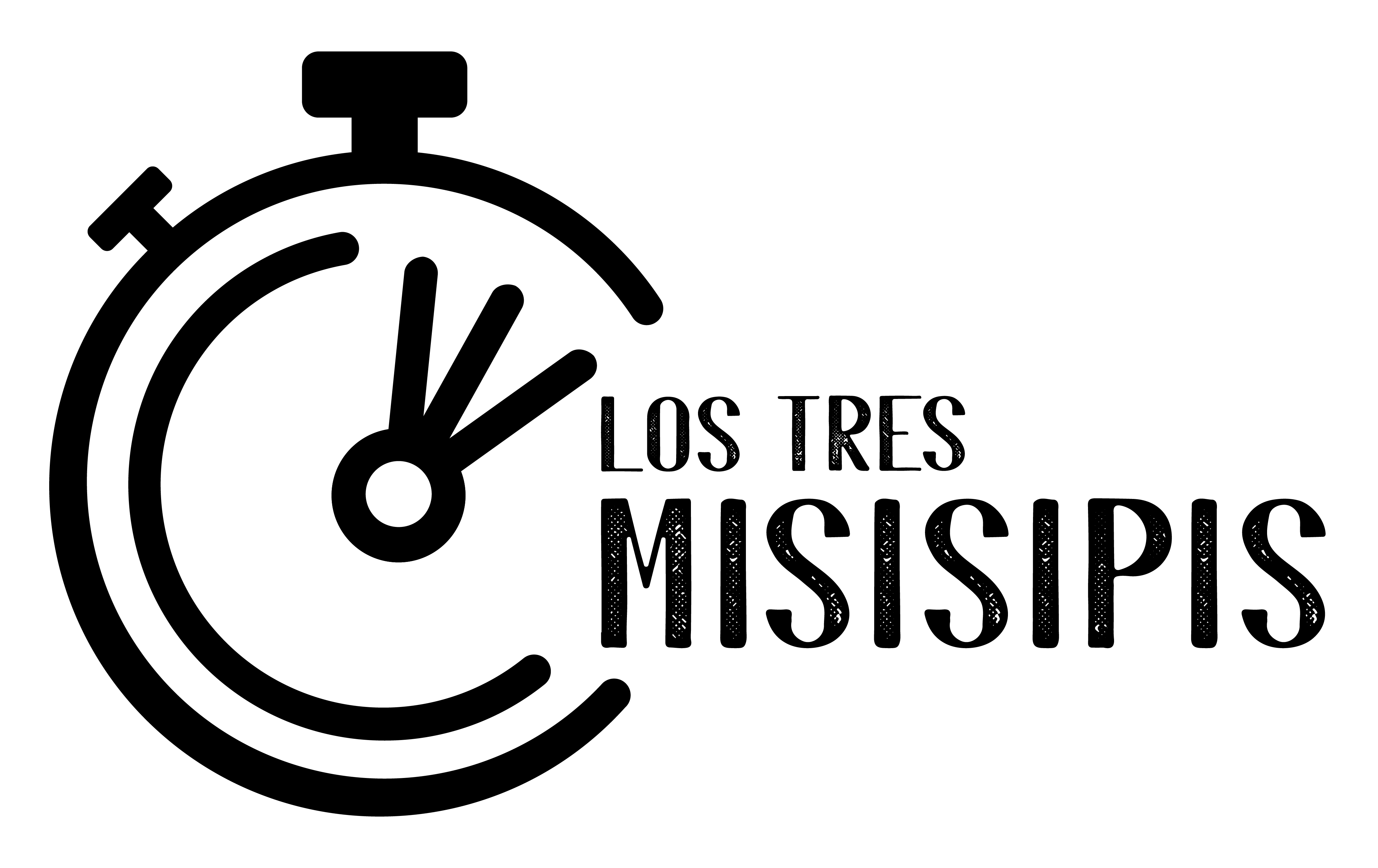Desde cada rincón oscuro, la muerte nos acecha. Detrás de cada esquina nos observa. De vez en cuando nos mira de frente y amaga con estirar los brazos para llevarnos a su lado, pero está jugando. Es su manera de recordarnos que nadie sabe ni el día ni la hora, que el momento del adiós definitivo podría estar a muchos años de distancia, o que podría ser hoy mismo.
A veces está escondida detrás del auto que ignoró un semáforo en rojo, a veces nada en el mar –de muertito– y otras tantas se pierde en el horizonte al final de un largo camino, esperando el momento en el que nuestros cansados ojos ya no la distingan de las sombras, para ahí sorprendernos. La muerte es como un niño que juega a las escondidas: nunca sabemos dónde la vamos a encontrar.
Pero, aunque la muerte es omnipresente, en realidad nunca está en ninguna parte. Con excepción del punto del encuentro definitivo, donde nos espera imperturbable, paciente, casi mansa. Sabe que ese momento es ineludible, que pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, seamos felices o infelices, estaremos ahí puntuales para nuestra última cita. Por eso, intentar vislumbrarla es un despropósito; pensar en ella, una pérdida de tiempo; preocuparnos, un sinsentido.
Lo único que nos queda es vivir; vivir como si nuestro día final no estuviera ya determinado; vivir como si nosotros, como si la vida, como si el mundo, no fueran un estado transitorio que tiene el mismo destino de todas las cosas: la muerte.
Despreocúpate, vive, misisípate; de todas maneras te vas a morir.