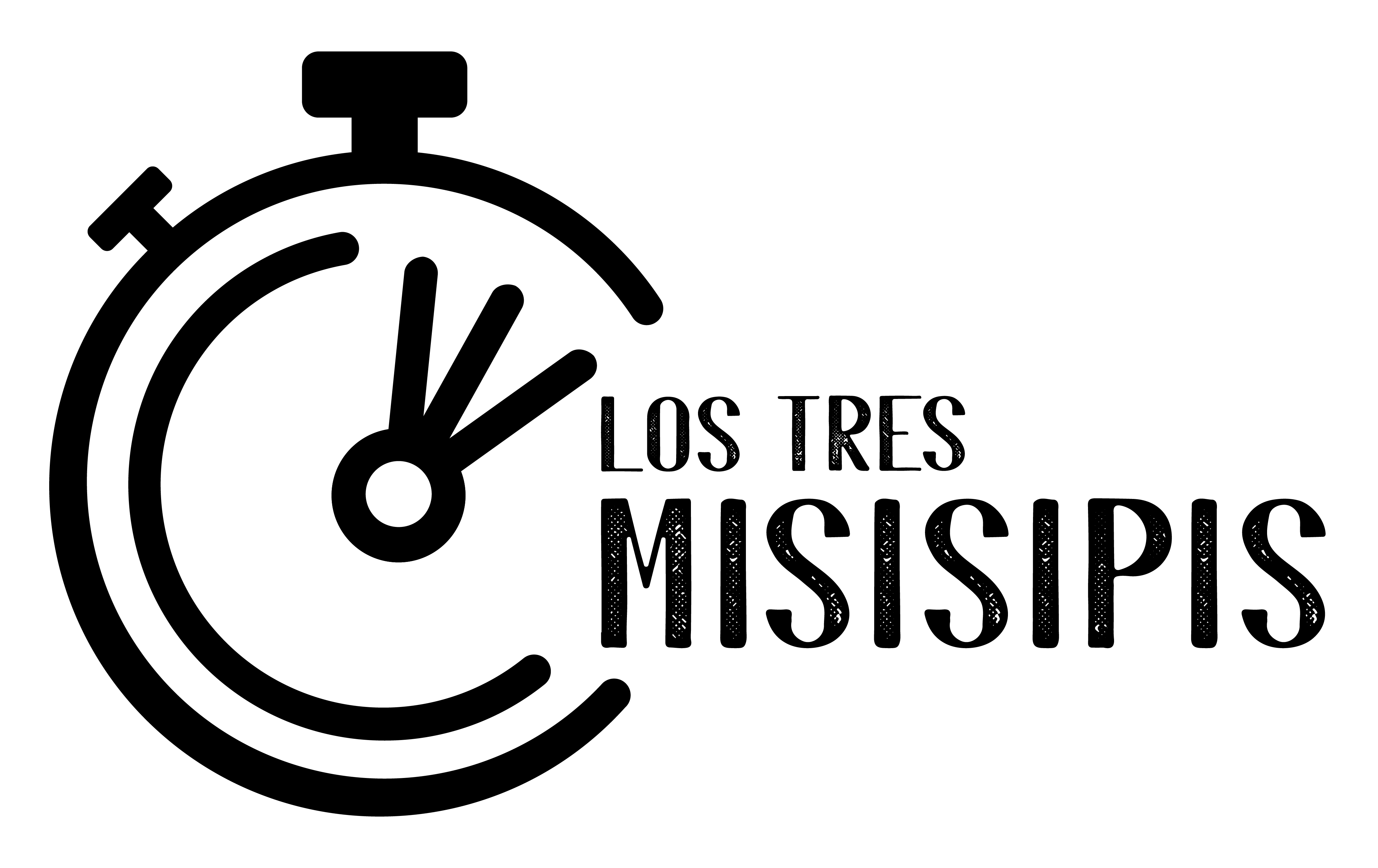Hubo otros días que, si no fueron mejores que el presente, al menos ocupan en la memoria un lugar mucho más luminoso que los actuales. En ese tiempo ido, veías el mundo reluciente, brillante, casi nuevo. Pero el mundo siempre ha sido el mundo, eran tus ojos los que lo veían distinto. A través de tu mirada proyectabas en el exterior las cualidades de las que tú mismo rebozabas.
Toda realidad exterior representaba para ti una novedad esperanzadora, te acercabas a cada nueva experiencia con la promesa de una alegría, te emocionaba todavía buscar en los demás aquello que intuías que te haría feliz. Pero todo esto pasaba porque tu alma era joven, saludable, y estaba intacta de las heridas que más tarde te convertirían en quien eres hoy. Estabas completo.
Un día te rompiste, todos nos rompemos. Y por si esto no fuera suficiente, también te condenaste a recordar para siempre el día y la hora exactos: ¿Fue esa mano a la que te aferraste hasta que, extenuado por la monotonía, debiste soltar? ¿Fue aquella despedida proferida por una voz que casi has olvidado? ¿O fue aquel nudo en la garganta que no te permitió articular las palabras que todavía te atormentan por las noches en forma de un hubiera?
Somos los pedazos de lo que fuimos, los restos rotos de un corazón que cada vez son menos por lo que se va perdiendo en el camino, la fracción cada vez más disminuida de lo que alguna vez fue una persona.
Somos el pedazo roto que logró levantarse y avanzar, y que ahora espera, a fuerza de rodar, que un día se le achaten las puntas para recuperar una forma que se asemeje a algo completo.
Si acaso sanar es posible, esta es la vía: la única manera de escapar de un presente doloroso es hacia adelante; quizá allá, un futuro distinto nos espere.