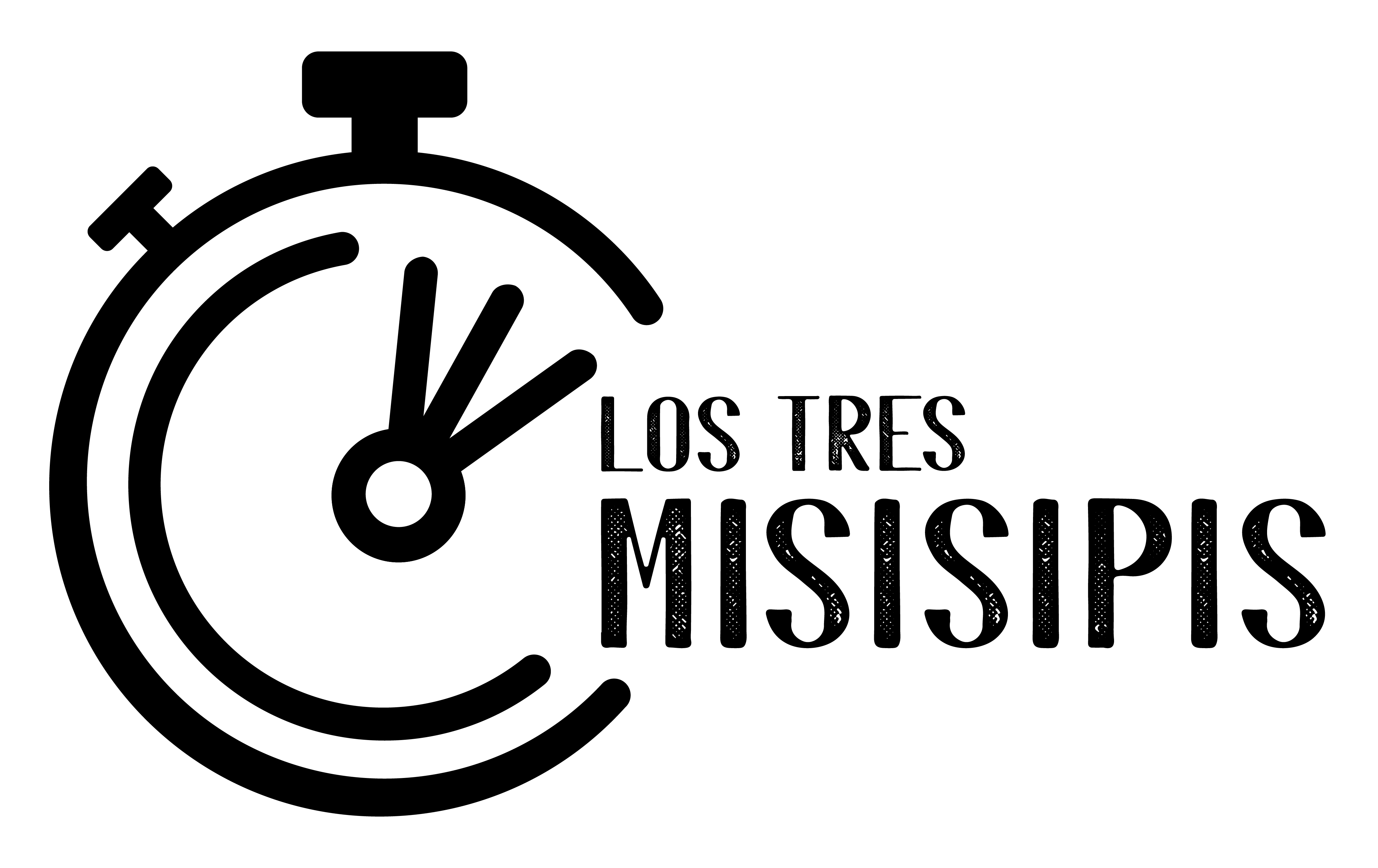En incontables ocasiones deberemos comenzar desde el derrumbe, desde los pedazos de lo que en algún tiempo fuimos. Y cuando estamos ahí, entre los escombros, con la mirada queriendo atravesar los muros venidos abajo y luchando por alcanzar a ver cualquier destello de luz que nos indique el camino, se vuelve imposible no hundirse entre la oscuridad y la caída.
Sin embargo, llega el día en que entendemos que las zonas devastadas son parte de nuestra esencia, viven a nuestro alrededor, y también dentro de nosotros, y, a pedazos, nos dan forma. Así entonces, adoptamos el derrumbe como una extensión nuestra.
Ahí comprendemos que cuidar los restos, guardar en la memoria y en el corazón los lugares y las historias demolidas, y aprender a mirar el cielo desde el centro de los destrozos, nos avienta al mundo a caminar, de nuevo, sobre los jardines que crecen entre las ruinas de lo que alguna vez creamos o creímos.
Perdemos todo, inclusive el miedo y empezamos de nuevo desde ese fondo. Tropezamos con la misma piedra y ahora nos sentamos en ella a admirar el mundo. Entendemos que también desde las cenizas comienzan nuevos incendios, y nos ponemos a arder y a alumbrar hasta donde nos alcance la luz y la lumbre que prendió al levantarnos otra vez.
Aquí, entre los vestigios que todavía somos, se asoma otro horizonte donde, aunque destruido, todo es nuevo y nuestro.
Ama el derrumbe que te formó, es lo que queda de ti.