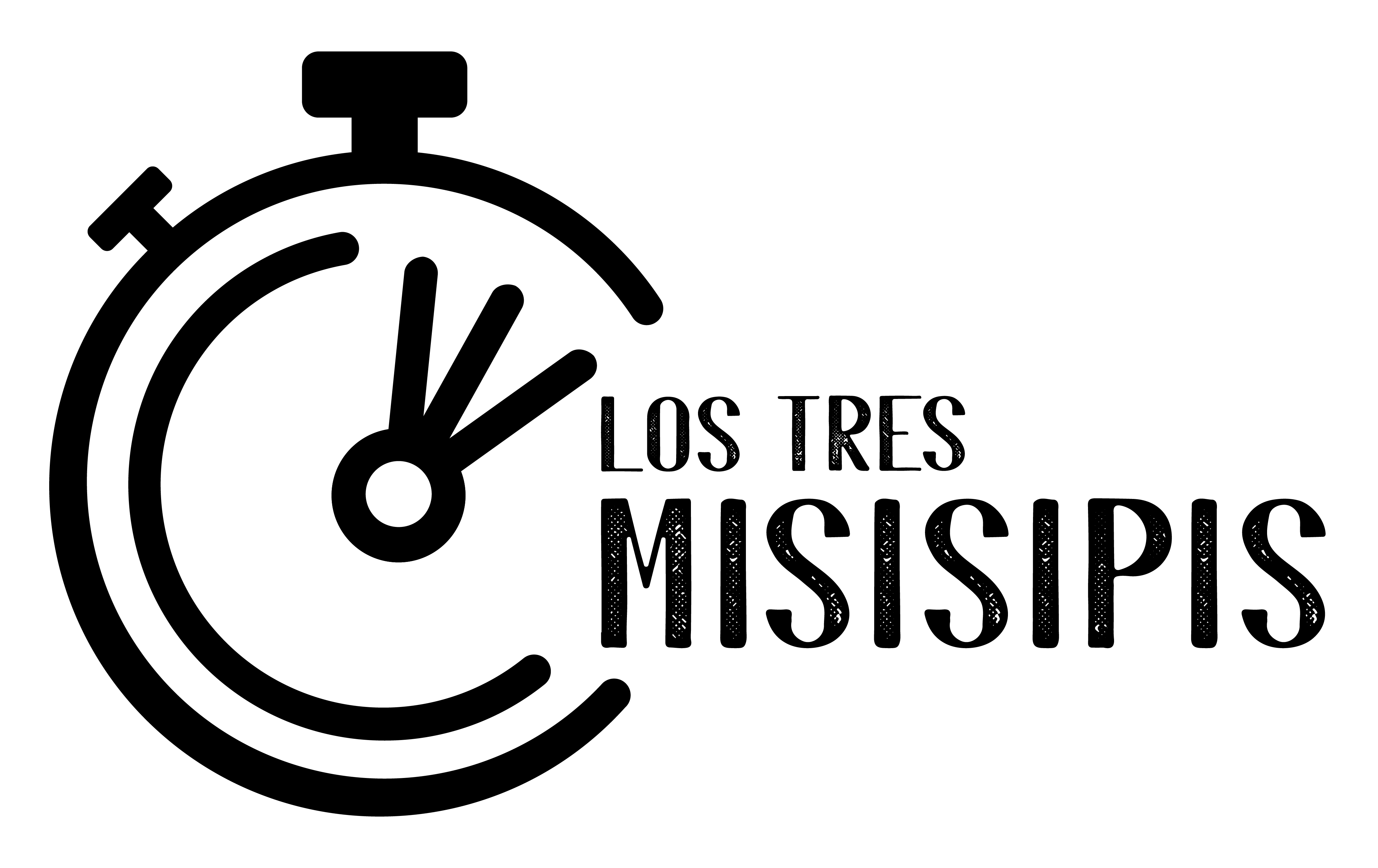Toda la vida nos esforzamos por ascender, tener éxito, llegar a la cima. Trabajamos por nuestras metas y, en el camino, también anhelamos triunfar en los ámbitos de la vida que consideramos secundarios.
Sí, queremos tener ese terrenote en San Pedro Garza García, casarnos con esa güerita flaca que nos sale en el Instagram y tener aunque sea un sueldito de cincuenta mil pesos. Prácticamente queremos ser Samuel García, pero sin prognatismo.
Y cuando no lo logramos, cuando no alcanzamos eso que arbitrariamente llamamos “éxito”, nos sentimos mal, derrotados, como si la mucha vida que nos queda por detrás no hubiera valido la pena.
No nos damos cuenta —no podemos darnos cuenta— de que estar arriba y estar abajo es parte de un mismo camino, porque los momentos de vida no son escenas aisladas de un tiempo lineal, sino situaciones concatenadas, unidas en el tejido ineludible que conforma el trayecto que recorrerás antes de la inevitable pestañita sempiterna.
Eso que llamas “éxito” hoy, no es sino el comienzo del fracaso del mañana. Ese sueldito de cincuenta mil pesos será la causa del derrame que un día te dejará todo Cerati; esa güerita flaca que te andas merendando un día se va a chisquear y te va a dejar más destruido que a Acapulco después de Otis; y ese terrenote en San Pedro Garza García será la razón por la que terminarás en la cárcel aunque seas el gobernador de Nuevo León.
Estar arriba o abajo es lo mismo. Si estás arriba, no te creas mucho, no presumas y no te duermas en tus laureles; si estás abajo, síguele chingando, dale para arriba y no dejes de echarle ganas. A fin de cuentas, el único camino que deberías buscar es el de la bondad de ser feliz.