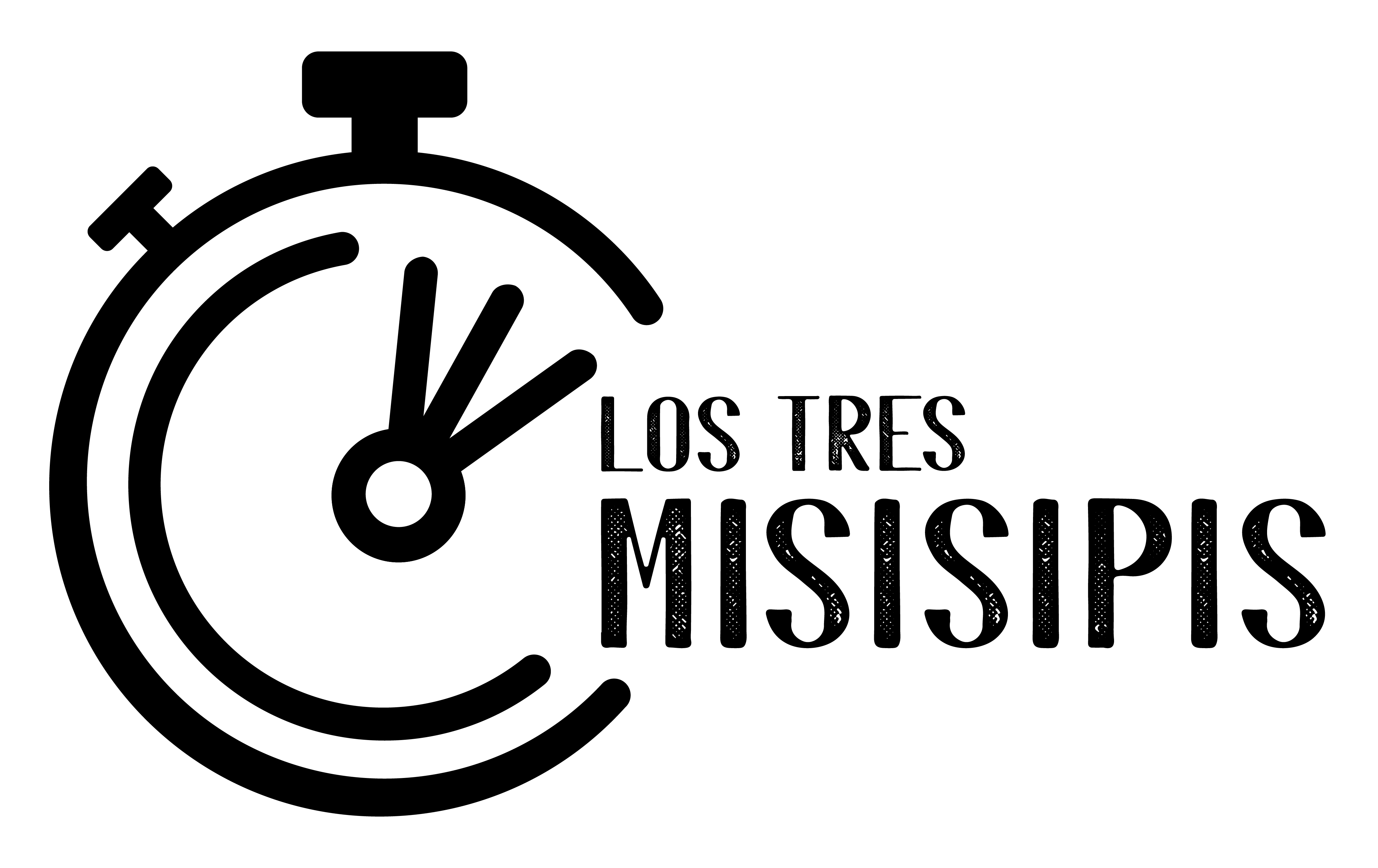Cuando eres joven, tu naturaleza es irte de hocico. Una y otra vez tropiezas con piedras que, aunque parecidas, nunca son la misma. Cada día es para ti la oportunidad nunca desaprovechada de una herida nueva que, de una u otra manera, te dejará una marca y un aprendizaje.
Luego, cuando los años se te acumulan a la espalda y disminuyes el paso, cuando te vas convirtiendo más en el trayecto recorrido que en el camino por recorrer, cuando terminas por ser una colección de muchas cicatrices y pocos recuerdos, de pronto te das cuenta de que has aprendido a caminar.
Los tropiezos que en el pasado te parecían terribles e inevitables, ahora son tan evidentes e inofensivos que no puedes evitar una sonrisa cuando los anticipas y, con una gracia impropia de tu edad, dejas atrás de un saltito.
Aprender a andar por el mundo es un proceso tan tardado, tan doloroso, tan cuesta arriba, que resultaría egoísta guardarse para uno mismo la alegría de ya saber estar frente a un error sin caer el cien por ciento de las veces en la tentación de cometerlo.
Enseñar es eso: compartir con los demás los secretos que el camino guarda para quien le rinde el tributo de la caída, evitarles a los tuyos el dolor innecesario de las rodillas sangrantes y los dientes rotos, ofrecerles un atajo a la extenuante travesía de la reflexión en la miseria.
Tú que sabes caminar: enseña, sé para los tuyos el maestro que hubieras querido tener cuando los días difíciles te forjaron, sé la guía que no tuviste porque nadie se tomó la molestia de compartir contigo la luz hallada al final del túnel.
Enseña. Tus enseñanzas serán lo único que quede de ti en el mundo cuando llegues al final de este camino.