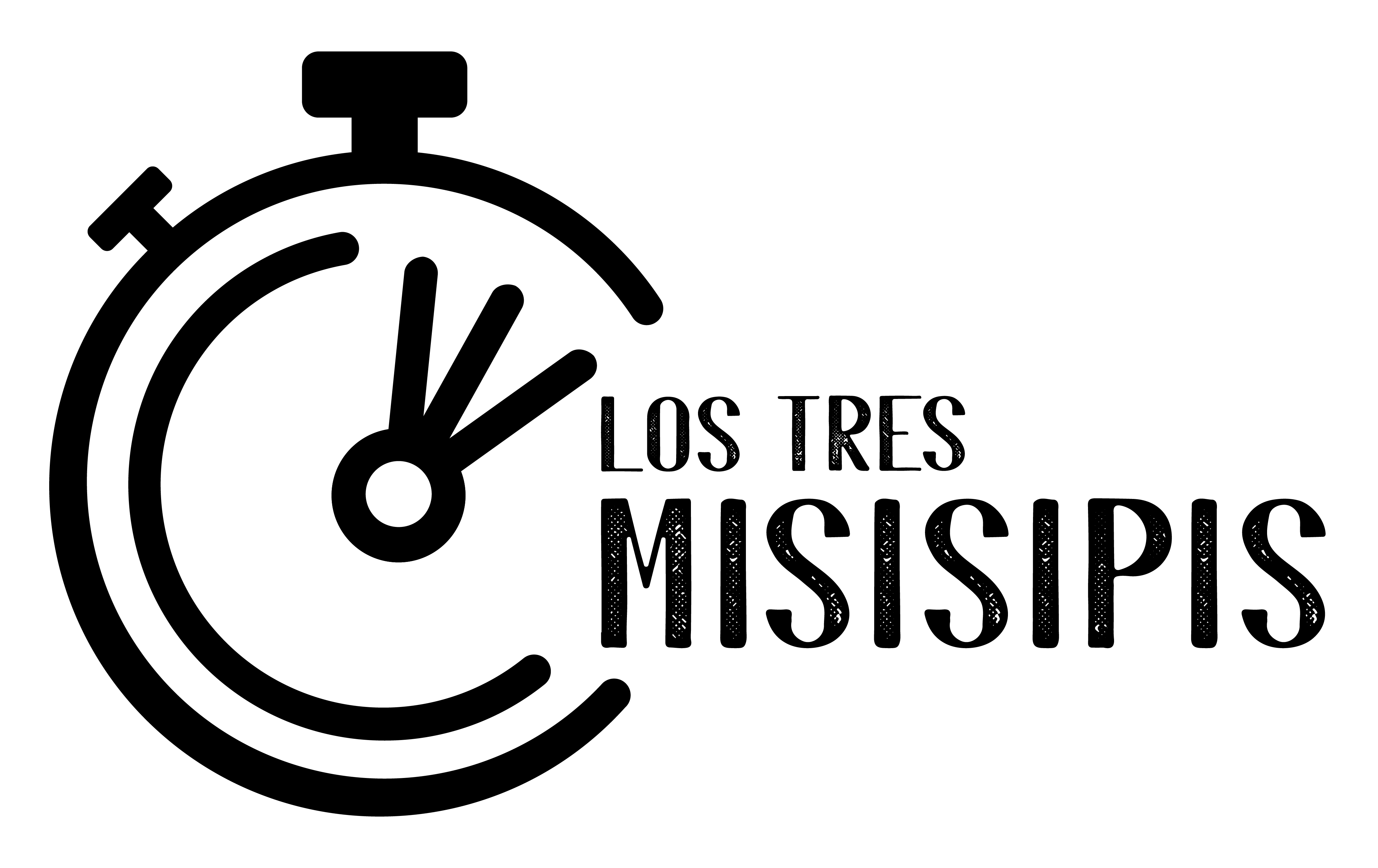De tu corazón para afuera, ganar una medalla olímpica no sirve de nada, es un sueño vacío, una recompensa efímera que te premia por algo que solo para ti es tan importante como para dedicarle tu vida y, aunque todos a tu alrededor te felciten y se alegren por ti, nadie sabe ni entiende realmente cuánto te costó obtenerla.
Porque, piénsalo bien, ¿de qué sirve el deporte? ¿De qué sirve el esfuerzo? Levantarte todos los días a las cuatro de la mañana a entrenar, llueva, truene o relampaguee; llevar una dieta rigurosa en la que no se te permiten los dos manjares más exquisitos de la creación, los Sabritones y las caguamas; sacrificar tu vida en pos de un objetivo fatuo: ganar una medalla por tener un hobby.
Pero los sueños, sueños son y, por más ridículos o cursis que resulten, hay que seguirlos. Como tu compa que un día soñó con formar una familia con la mamá de un morrillo que ahora le dice “cuyeyo”, o como aquel niño macuspano que en su tierna infancia soñaba con hundir al país desde el poder máximo, o como el pobre cabrón que un día pensó «ahijuesu, camino bien rápido, me voy a meter de marchista olímpico».
Todos los sueños son válidos, aunque estén bien pendejos, y si el tuyo es ganarte una medalla por aventar lejos un martillo, o echarte unas maromas en las barras paralelas, o caminar echo madre como si anduvieras rosado, date, que vida hay una sola y, aunque de tu corazón para afuera, ganar una medalla olímpica no sirva de nada, ahí, en lo más íntimo de ti siempre llevarás contigo el bonito sentimiento de que un día todos te pelaron la verga.