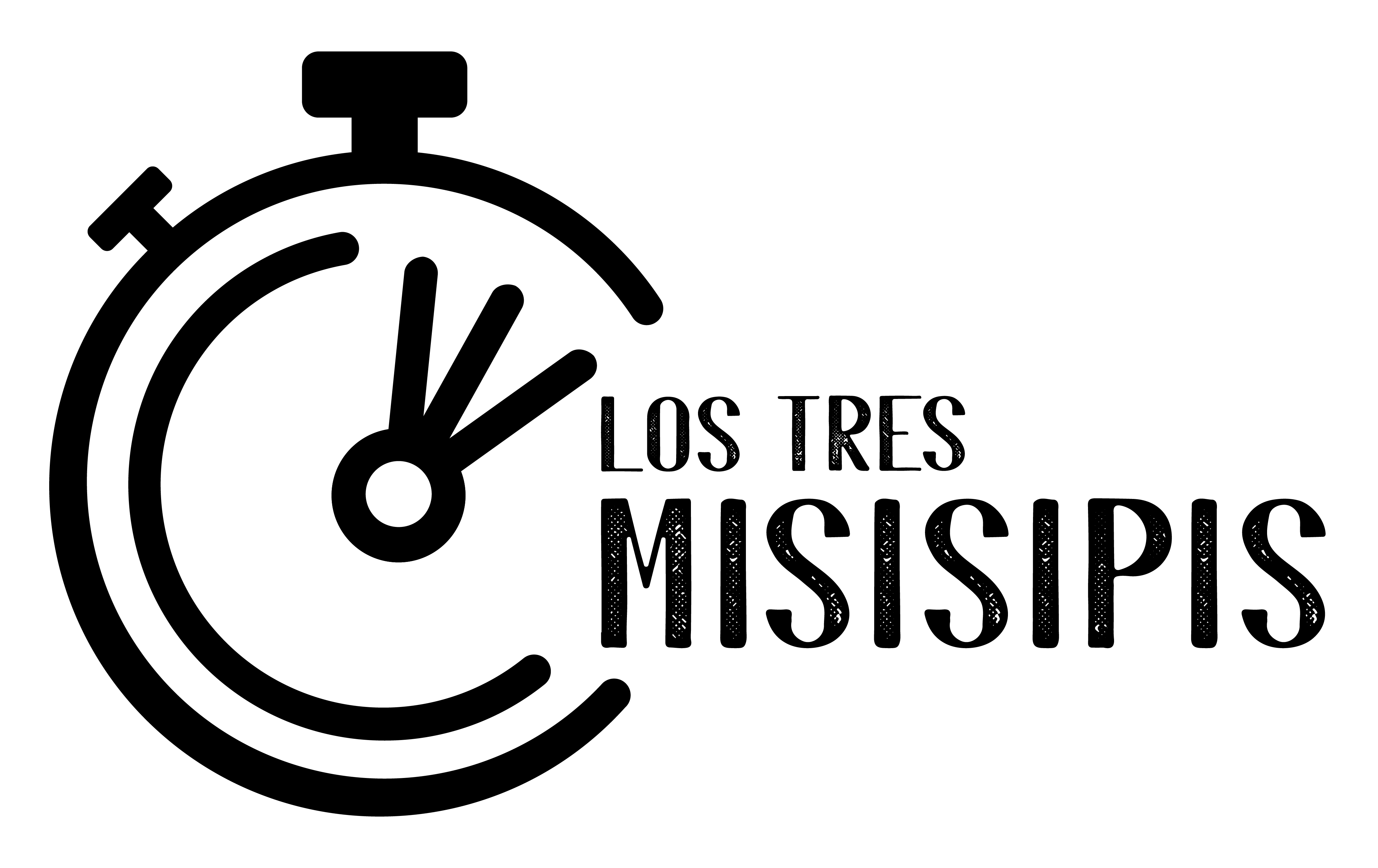Uno lo sabe. Empieza como una grieta y termina como un abismo que crece entre el corazón y las entrañas, y por el cual vamos cayendo todo el tiempo y en todas partes. Una caída que no se detiene pero que no llega a ningún lugar.
Uno lo sabe y también, uno lo siente.
Es momento de irse, y emprender el camino hacia donde ya no creíamos que estaríamos es más un acto de resignación que de valentía. No quedó de otra y hay que irse. En ese punto exacto, el aterrador futuro da vértigo porque es un salto infinito hacia delante donde parece que no hay nada.
Uno lo sabe y hay que irse, lo cual es profundamente desesperanzador porque es jodidamente difícil; para hacerlo hay que levantar las cosas, vaciar los cajones, descolgar los cuadros, borrar las fotos, vaciar la casa, destruir la evidencia de aquello que quisimos, recoger los sueños, y guardar los pedazos de lo que nos fuimos volviendo para dirigirnos a esto que ahora somos.
Uno sabe que irse desgarra, que caminar sin voltear al pasado parece imposible, que marcharse es dejar lo que quisimos ser para adentrarnos en lo que pudimos rescatar, que la decisión más dolorosa es olvidar, que enterrar lo que alguna vez amamos nos destruye, que alejarse deshace, que las despedidas rompen y que de la retirada no hay regreso. Uno cree, con total lucidez, que partir es encabronadamente duro, y que nadie quiere enfrentarse a ese fatal destino.
¿Crees que irte es lo difícil?
Intenta quedarte.