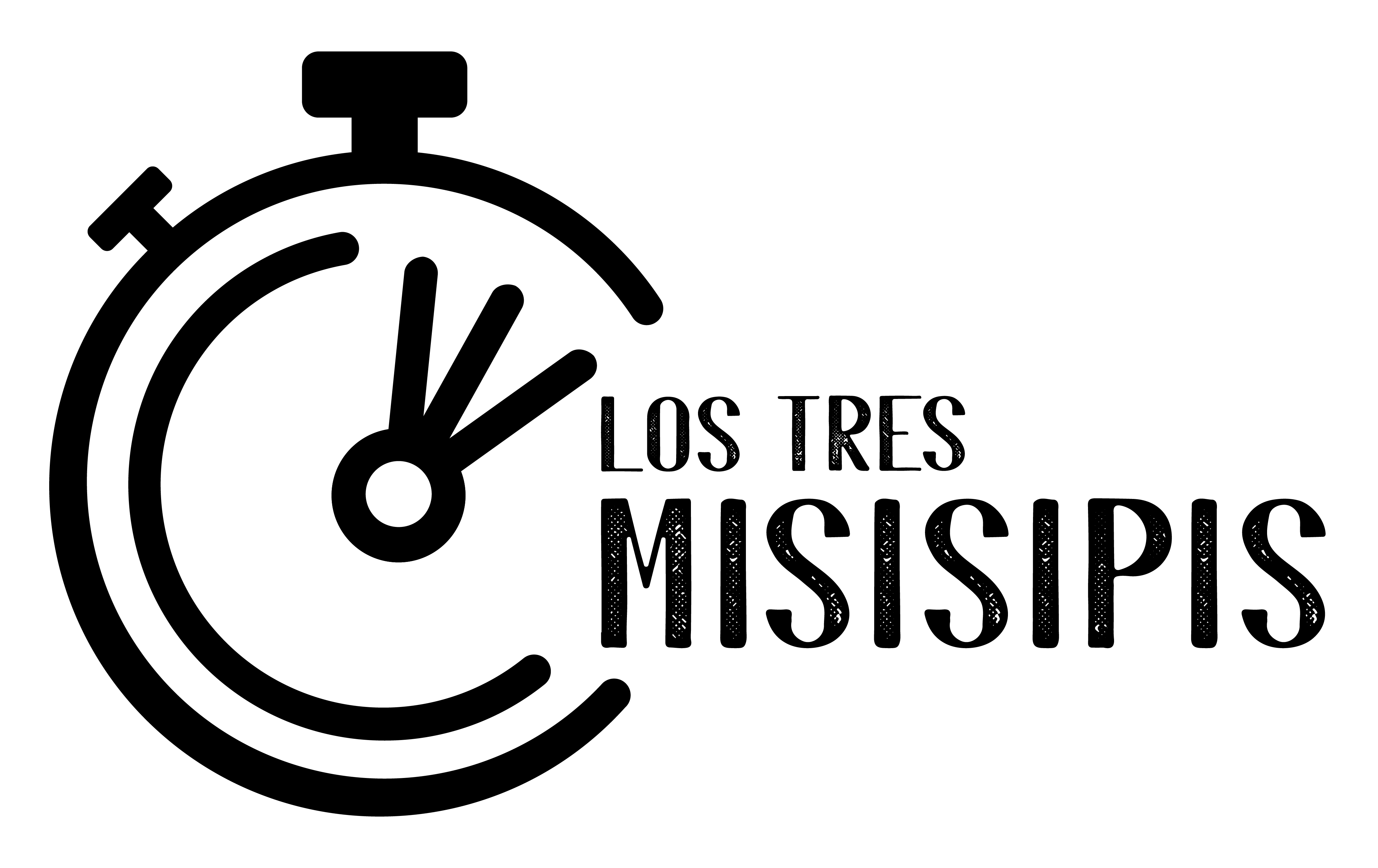Cada vez que extraviamos algo intentamos encontrarlo justo en donde lo perdimos. Vamos a nuestra memoria y escarbamos cronológicamente en todo lo que hicimos o dejamos de hacer con la esperanza de que un rayo ilumine cada rincón que visitamos para ver si desciframos en dónde quedó aquello que ya no está.
Y lo hacemos así porque muchas de esas veces nos da resultado. Encontramos las llaves debajo del sillón, los lentes entre la cama y el buró, la cartera en el suelo junto al coche, el suéter colgado debajo de otra chamarra. En ese preciso momento entra a nuestro pecho, junto con el aire que respiramos, una sensación de alivio por haber encontrado lo perdido.
Sin embargo, esta lógica no funciona para todo; de hecho, puede que no funcione para lo más relevante, lo verdaderamente trascendental en nuestras vidas. Ni el amor, ni la paz, ni la fe vamos a encontrarlos en donde los perdimos. No están ahí, se diluyeron en personas, situaciones, lugares o tiempos que, de volver a ellos, perderíamos aún más.
Es así:
El amor que perdimos va a volver en otra forma, en otro nombre, en otra piel, en otros ojos.
La paz que perdimos volverá en otro lugar, con otras circunstancias, a través de otras personas, y con otras prioridades.
La fe que perdimos regresará con nuevas convicciones, con nuevas oraciones, con un sentido renovado de Dios.
Ni el amor, ni la paz, ni la fe pueden ser encontrados en donde los extraviamos. Nosotros ya no estamos ahí y tampoco ellos, y si nos adentramos en esa oscuridad que fue la pérdida, no conseguiremos nada diferente al vacío que ya llevamos dentro.
El amor, la paz y la fe han de ser encontrados justamente en el extremo opuesto del sitio en que los perdimos. Vayamos entonces a esa orilla.