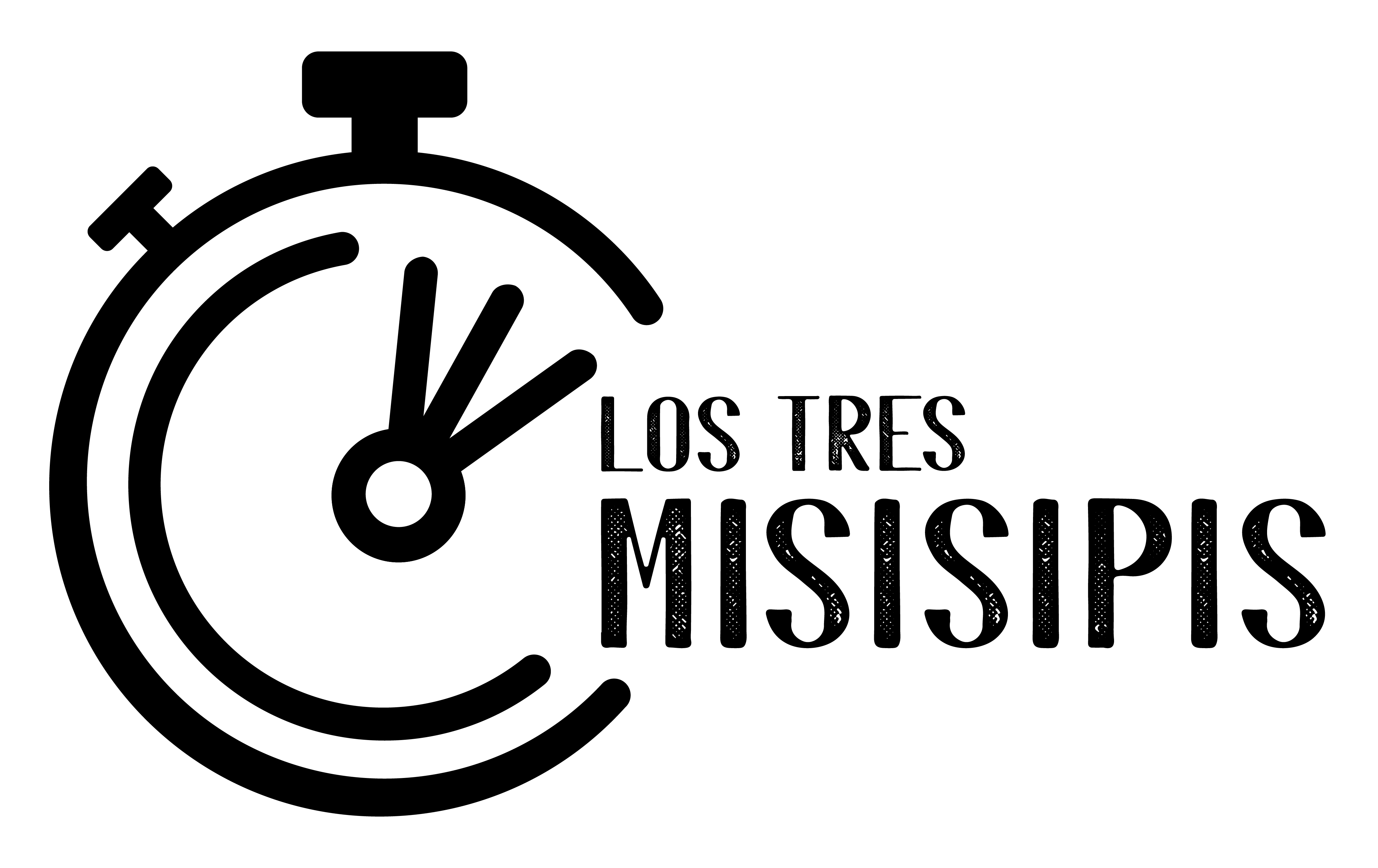No nos merecemos a los perritos.
Lo vemos todos los días: historias de perros leales que se niegan a abandonar a sus dueños inconscientes que serán trasladados en ambulancias; historias de perros tristes que hacen guardia en la tumba de su humano que ya nunca los acariciará; historias de perros que murieron para proteger a la persona a la que le entregaron el corazón y, literalmente, la vida.
No hay amor como el que los perros nos entregan, y por eso no los merecemos.
En comparación con ellos, los humanos somos egoístas, tacaños, complicados con el amor que damos. Nos falta la mirada tierna y pura, la espontánea alegría, la desinteresada entrega de los lomitos que, una vez encariñados con sus humanos, ya no pueden concebir la vida sin nosotros.
No nos merecemos a los perritos, eso es un hecho.
Aunque si pensamos en la historia que nos une, en cómo el antiguo lobo terminó siendo ese chihuahua que ahora llevas al súper bajo la axila, en cómo es posible ese suceso de que el temible depredador se convirtiera en el fiel amigo, en la cadena de eventos que fue necesaria para que al descendiente del lobo le tengas que poner un suetercito cuando tú tienes frío, quizá encontremos una explicación.
No nos merecemos a los perritos, y punto.
Aunque si consideramos que durante siglos nuestros antepasados eligieron a los más débiles de los suyos y los sometieron a torturas terribles hasta doblarles la voluntad, quebrarles el espíritu y mutilarles el alma para conseguir animales rotos, sirvientes sumisos, esclavos emocionales… entonces sí, quizá sí nos merecemos a los perritos.