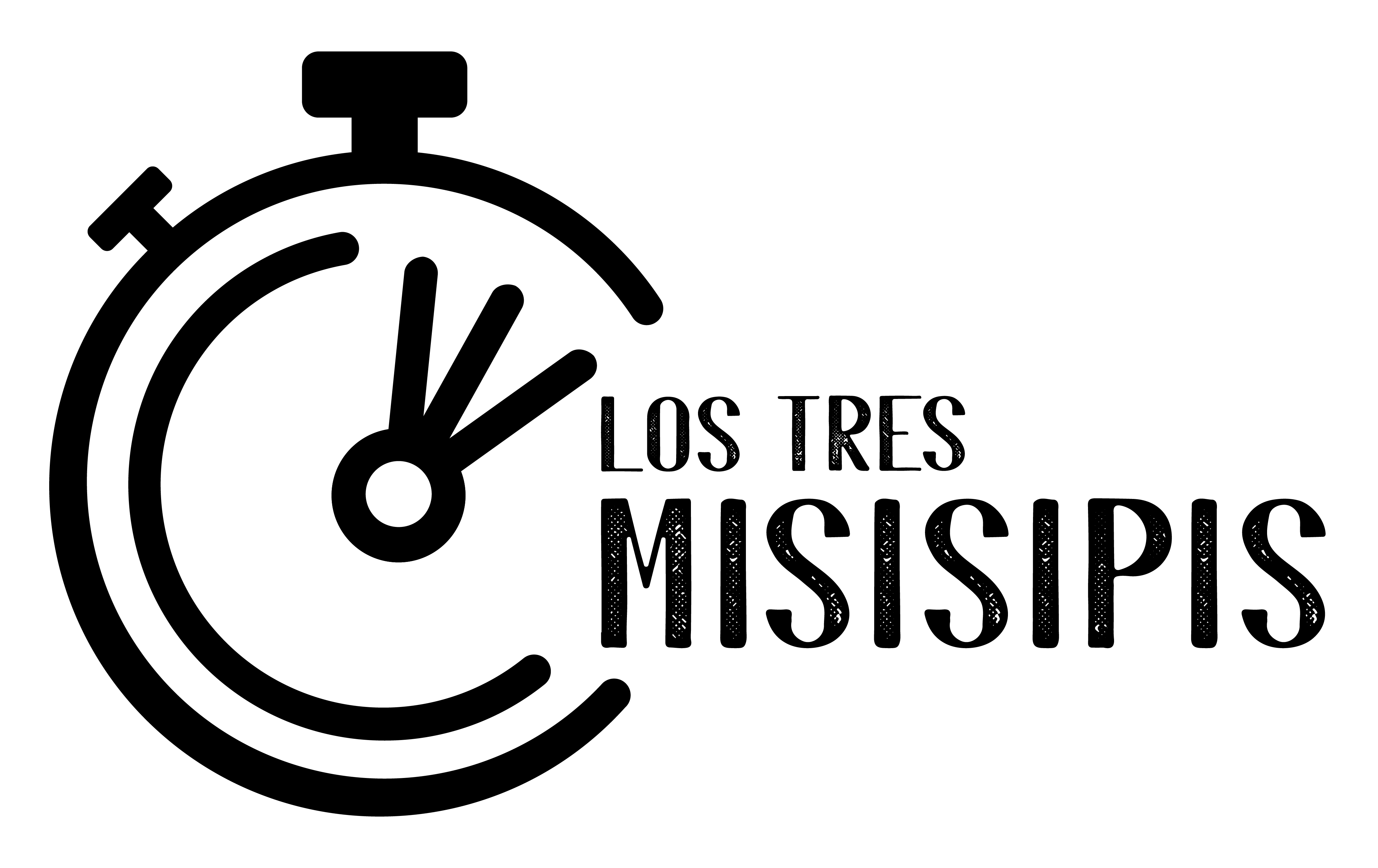Toda la vida te lo repiten: sé prudente. Te bombardean con el imperativo de que seas sensato, de que controles tus impulsos, de que domines tus emociones y de que nunca, en ninguna circunstancia, reacciones sin antes haber reflexionado.
Y tienen razón. Ser sensato te dará muchas satisfacciones en el largo plazo: tendrás buenas calificaciones en la escuela, irás a una buena universidad y, un día, conseguirás un trabajo bien pagado.
Ser sensato te convierte en una persona civilizada que no pelea a la primera provocación; que no les dice a sus compañeros de trabajo que son unos estúpidos ni siquiera cuando es evidente que sí lo son; que no se rinde ante el impulso de renunciar, aunque lo haya sentido diez veces este mes.
Pero ser sensato también te convierte en el esclavo de lo que un día decidiste, atrapado en tus costumbres de siempre, confinado a los límites de lo que crees razonable, condenado a ser la misma persona que siempre has sido.
Porque la sensatez no deja espacio para el crecimiento. Tendrías que estar dispuesto a lo inaudito para lograr eso que nunca has logrado. Necesitarías aventurarte más allá de tus propios límites para llegar a ser, ojalá, una mejor persona.
Recuerda que todo está perdido y además ya casi te mueres. Por eso nunca será un mejor día para librarte de la necesidad de ser sensato, para caer en provocaciones, para abandonar eso que crees que eres.
Insulta a ese estúpido al que siempre has odiado, haz ese viaje con el que llevas diez años fantaseando, declárale tu amor a esa muchacha que es la Champions, aunque tú seas los Mineros de Zacatecas.
Nunca dejes que se te escape un día sin haber cometido una imprudencia. Porque ser sensato te llevará siempre al mismo camino, mientras que ser imprudente quizá te acerque a ese lugar en donde tendrás la bondad de ser feliz.