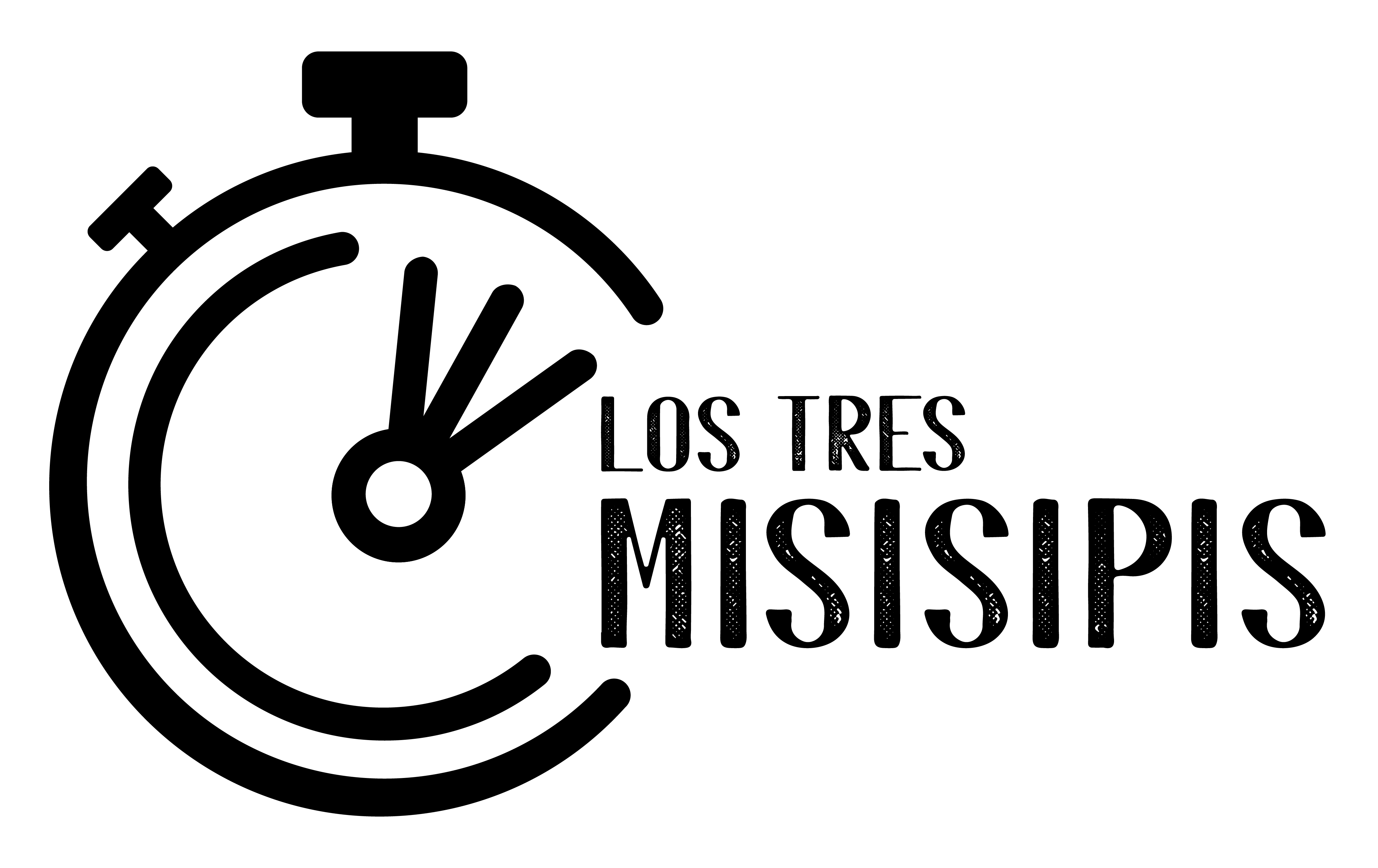Irse a tiempo
Los días felices nos atrapan. Su luz nos ciega ante lo inminente. Nos embriagamos de su dulce perfume, cerramos los ojos y nos abandonamos a una realidad que está destinada, como todo lo humano, a terminar. No hay ilusión más adictiva que la felicidad.
Quisiéramos congelar ese momento, efímero por naturaleza, convertirlo en nuestro hogar y quedarnos a vivir en él; que el tiempo no pase y no se filtre la humedad de los silencios por las esquinas; que las grietas de lo cotidiano jamás derruyan nuestras cuatro paredes imaginarias. Pero es imposible. Tarde o temprano tendremos que irnos, como siempre, como en todo.
Saber irse a tiempo es difícil porque nos negamos a aceptar que los que fueron días plenos se nos han ido vaciando; que lo que en un principio fue fácil, ahora conlleva un esfuerzo; que el sol que antes entraba a raudales por las ventanas, hoy es apenas un tenue rayo que se pierde en el horizonte.
Saber irse a tiempo es difícil porque los días felices nos alumbraron con tal intensidad que su calor nos sigue abrigando mucho después de haberse apagado. Nos aferramos a esa ilusión con todas nuestras fuerzas. Prolongamos hasta el absurdo ese adiós que no queremos decir.
Y dejamos que las horas se alarguen, que los días se nos hagan cansados, que el peso de la inacción nos fatigue. Demasiado tarde nos damos cuenta de que el hogar que habíamos construido en nuestra imaginación es ya un páramo imposible de habitar.
Por eso lo mejor es saber irnos a tiempo, aunque nos cueste hacerlo; abandonar esa felicidad que nos sigue hablando al oído, aunque ya esté lejos; irnos en nuestros términos, con la dignidad intacta, con la certeza de que esos días que siempre vivirán en nuestra memoria son solo eso, un recuerdo que no volverá, una canción que olvidaremos pronto, un sueño que se desvanecerá apenas al despertar.
Aunque casi nunca lo parezca, irse a tiempo es otra forma de la felicidad.