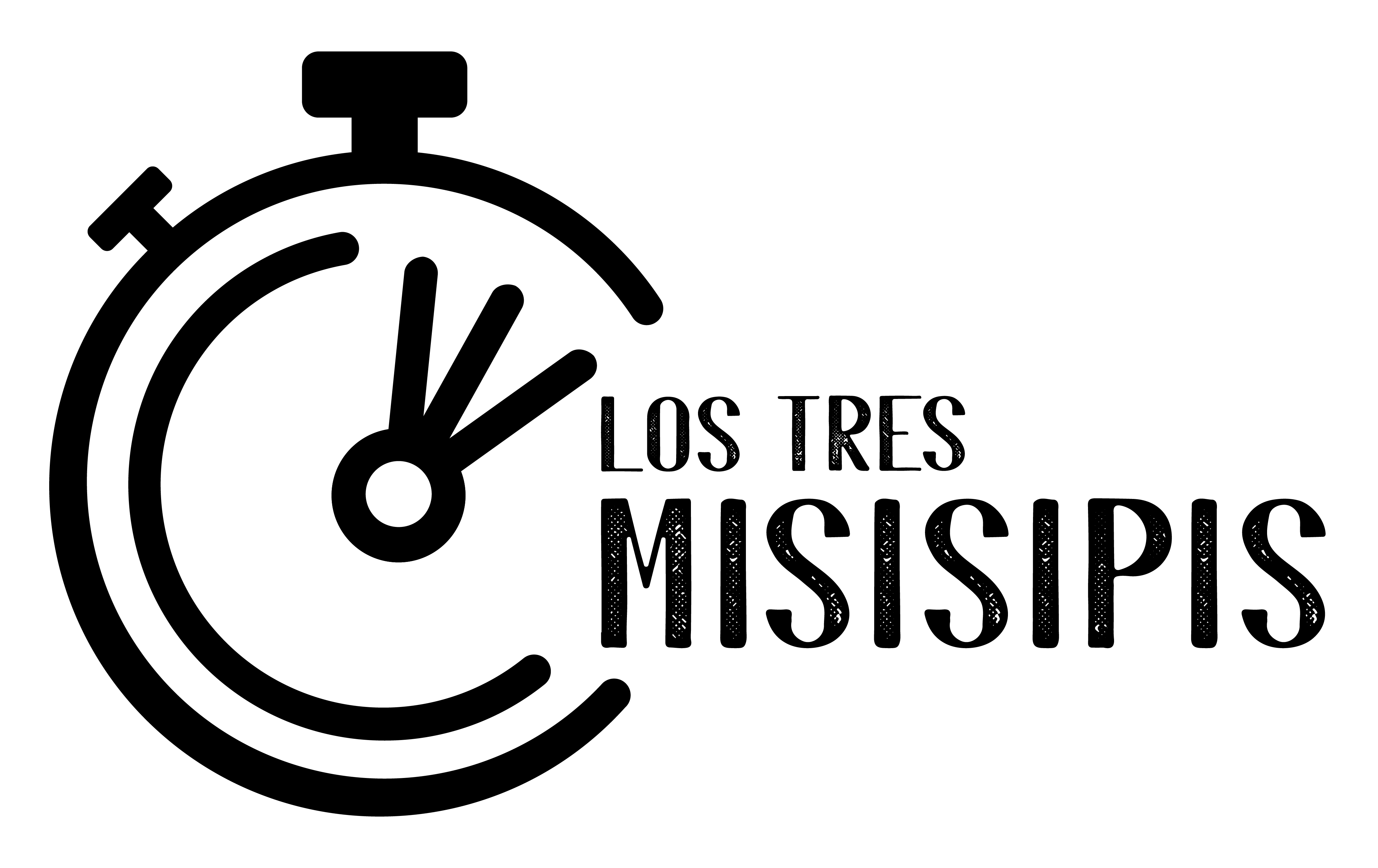Echar de menos es pausar por un instante el sorbo de justo ahora para ir a visitarte a otro tiempo; un antes tuyo que quizás está en la misma silla que elegiste hoy para el café pero cuyo paisaje era otro: una risa que ya no suena en tus mañanas pero cuyo sonido podrías replicar de un solo intento en tu memoria y, sin quererlo, sonreír también; una esquina acostumbrada, el nombre científico de un ave que no vuela, el huequito en su cachete derecho.
Echar de menos es breve, pero casi siempre es para siempre.
Cuando pierdes algo, tu instinto de búsqueda toma posesión de casi todos tus impulsos: tu estómago late, tu memoria se estira, tus planes cambian; te conviertes en una brújula cuyo norte se imanta hacia atrás; hacia ti pero hacia atrás; hacia otro tú previo. Y regresas hasta cierto punto cardinal, hasta cierto paso, hasta que pierdes el rastro de las migas y, de pronto, das un golpe de timón y vuelves con la seguridad de empezar de cero. Te resignas, resignas, resignificas. Respiras.
La verdad es que no hay tal cosa como empezar de cero: te le debes a cada uno de tus pasos. Ni empiezas realmente ni hay un cero que cierre su circunferencia: continúas desde donde te quedaste y, con fortuna, sabes en dónde estás. Hay muchos que ni eso.
¿Pero qué extrañas cuando extrañas?, ¿qué echas de menos realmente? ¿Lo perdido?, ¿lo lejos?, ¿lo ajeno? Si tienes suerte, lo que extrañas es a ti; lo que en serio extrañas es eso que eras tú en los ojos de alguien que te adoraba. Te extrañas buscando comida para ella, te extrañas haciéndola reír; extrañas ser el hombre a la altura del amor que alguna vez alguien te tuvo; te extrañas cuidándole los flancos mientras brinca en un concierto, te extrañas obligándote a ponerte la camisa gris que le gustaba; te extrañas mucho siendo, o intentando ser, aquello que ella veía en ti.
Si tienes suerte, como yo, te extrañas es a ti.