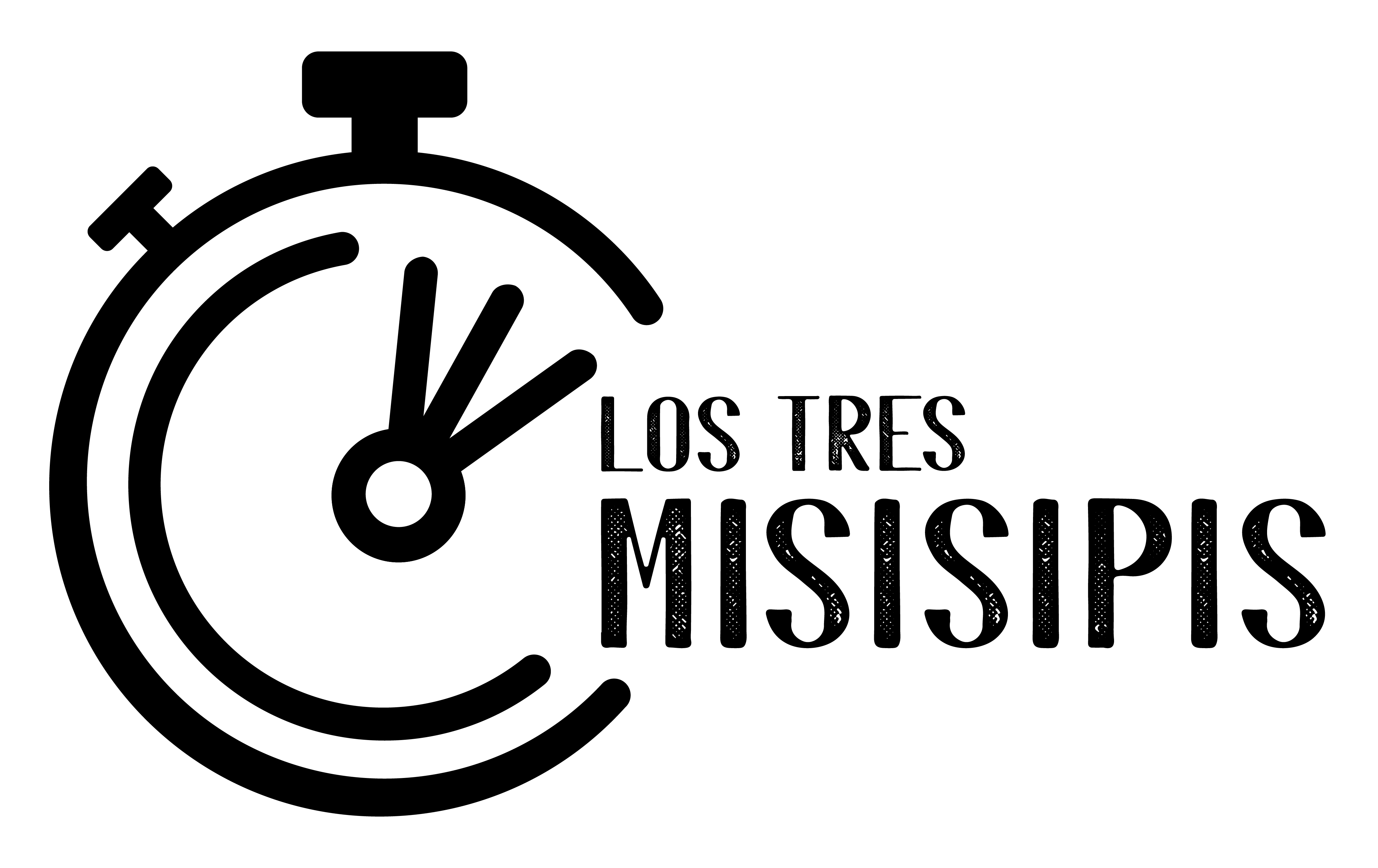Hay pocas soberbias tan tristes como la que arrastra quien dice que jamás se arrepintió de nada; quien lo sostiene, incluso, miente. Un orgullo torpe y perezoso que se levanta como un trofeo tras haber pasado de todo sin reproche y sin pesar.
Es deshonesto y tonto, es un desfiguro; porque todos nos arrepentimos más de una vez en las nimiedades y en lo fundamental: elegir cierto color en la pintura de la pared, pasar el año nuevo solo y lejos de casa, no pedir postre, irse temprano de donde era nunca.
Hay, en el arrepentimiento, una reparación, un convenio de paz con nuestros propios errores; el decoro de decir frente al espejo, sin vergüenza, que pudimos haberlo hecho mejor; que sabemos bien que hemos fallado, pero que estamos aquí con lo que queda para lo que viene.
En el arrepentimiento hay un recuento de daños, un suelo desde donde pisar en firme: la claridad de saber cuánto vale lo perdido por si, adelante, lo encontrado.
El arrepentimiento es un humilde recordatorio de que el mundo te ocurre una sola vez, todas las veces, y que más valdría estar atento al ruido de la puerta.