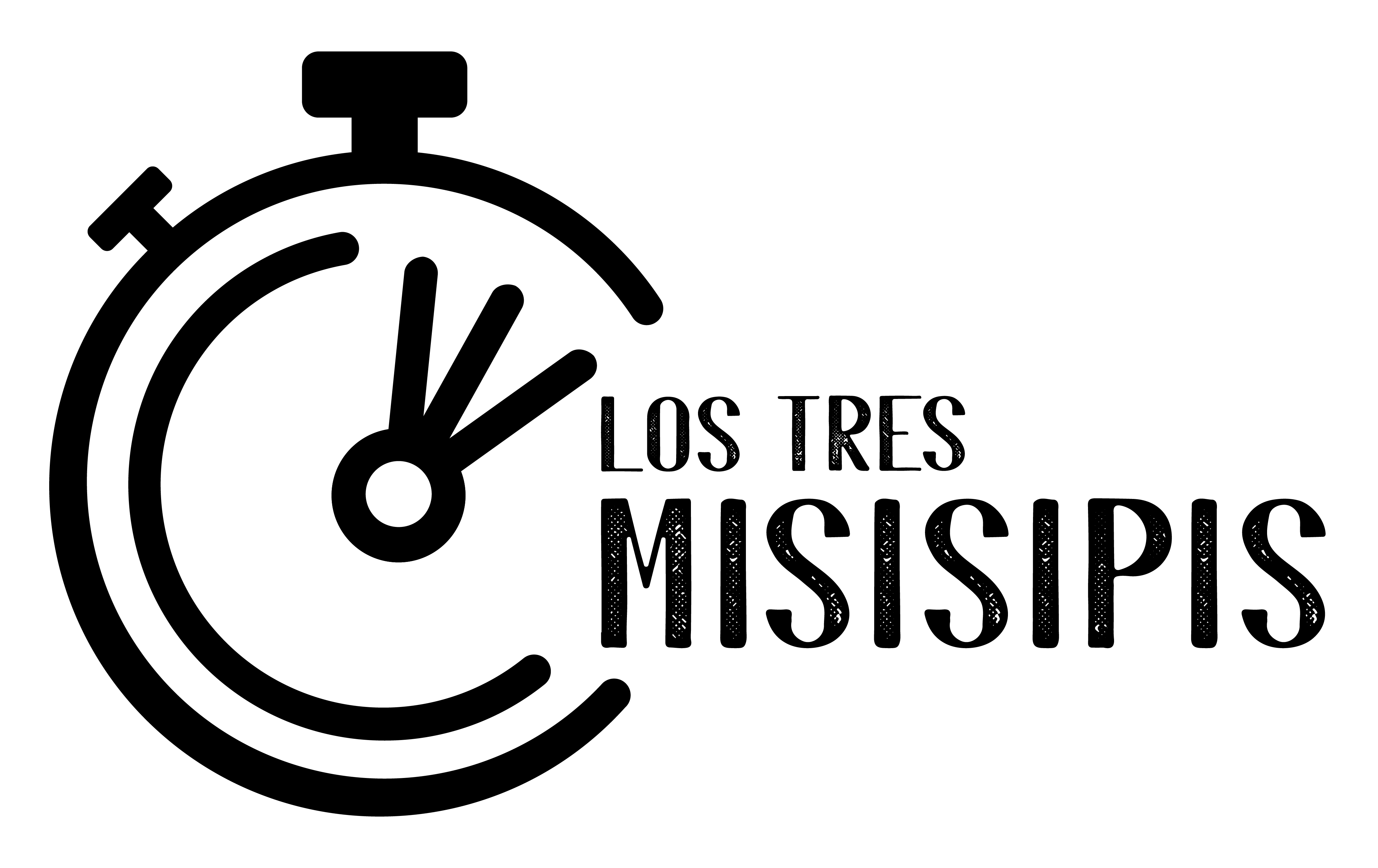Cuando éramos niños, mi hermana y yo teníamos un acuerdo: Jugábamos a los golpes pero, si se nos pasaba la mano, ninguno de los dos tenía derecho a contarle ni a mi mamá ni a doña Lety, la señora que nos cuidaba. Era un acuerdo no enunciado pero en el cual los dos nos recargábamos porque, hasta entonces, no traicionarnos era la única regla que entendíamos. En esos días, unas veces practicábamos la hurraracarrana y otras veces la de a caballo; primero una patada filomena que casi nunca pegaba (había que dar un giro completo con tu pierna mala y conectar de espaldas al rival) y luego una cachetada en el pecho como las que daba “Mil Máscaras”. Casi nunca llorábamos.
Lo malo era cuando sí. Cuando nos poníamos rojos del coraje suponiendo que el otro había soltado un golpe de mala leche. Recuerdo que una vez llegamos de la primaria y, sin decirnos nada, fuimos directo a la cama porque íbamos a hacer La Tapatía, la legendaria llave del “Rayo de Jalisco”, en la que la víctima yace en el suelo, bocabajo, y el victimario, en una suerte circense, pone ambos pies en las articulaciones detrás de las rodillas del caído, lo toma de los antebrazos y luego se rueda hacia atrás; quedando de espaldas en el suelo mientras el sometido vuela sobre él con piernas y brazos haciendo palanca hacia atrás.
Mi hermana soltó la carcajada y me contagió. Yo no podía sostenerla, parte por su peso, parte por la risa. Luego, no sé cómo, su risa se convirtió en llanto y su chiflido sin aire rompió a llave. Deshicimos el nudo y ambos caímos en el colchón. Ella se tapaba la cara y yo no entendía qué había salido mal. Cuando me acerqué para procurarla y la distancia fue razonable, sacó el puño que tenía escondido y me lo reventó en la cara. Duramos como quince minutos echados en el colchón, chillando como los niños que éramos.
No había autoridad que impusiera justicia inmediata y decidiera qué fue culpa de quién y nos mandara a nuestro cuarto a reflexionar. Nomás nosotros, tratamudeando el llanto y mirándonos entre las hendiduras de los dedos.
Supongo que el tiempo que pasó no fue mucho pero fue insoportable. No había nadie que nos viera sufrir por mano amiga, así que uno de los dos (no recuerdo quién) se acercó para ofrecer disculpas y el otro las aceptó (porque tuvo que hacerlo o porque ni valía la pena seguir llorando en donde nadie nos miraba), así que nos enjugamos las lágrimas y, luego de la respiración entrecortada de sollozos y espasmos, nos dimos la mano, nos sentamos en la orillita de la cama y lo volvimos a intentar con un rotundo éxito. La Tapatía por niños de ocho y siete años en apenas dos intentos. Cómo no nos vio nadie.
A las cuatro y media de la tarde llegó mi mamá y nos preguntó qué había pasado (uno siempre le pregunta qué le pasa a quien tiene la cara colorada) y dijimos que nada y supongo que sacamos la tarea. Nadie insistió.
El secreto fue revelado veinte años después en alguna plática que se trató de cualquier otra cosa, menos de maniobras de lucha libre. Cuando mi hermana lo cuenta dice que no me pegó sino que me jaló de los pelos hasta hacerme llorar y pedirle perdón. En todo caso, las dos historias son ciertas.