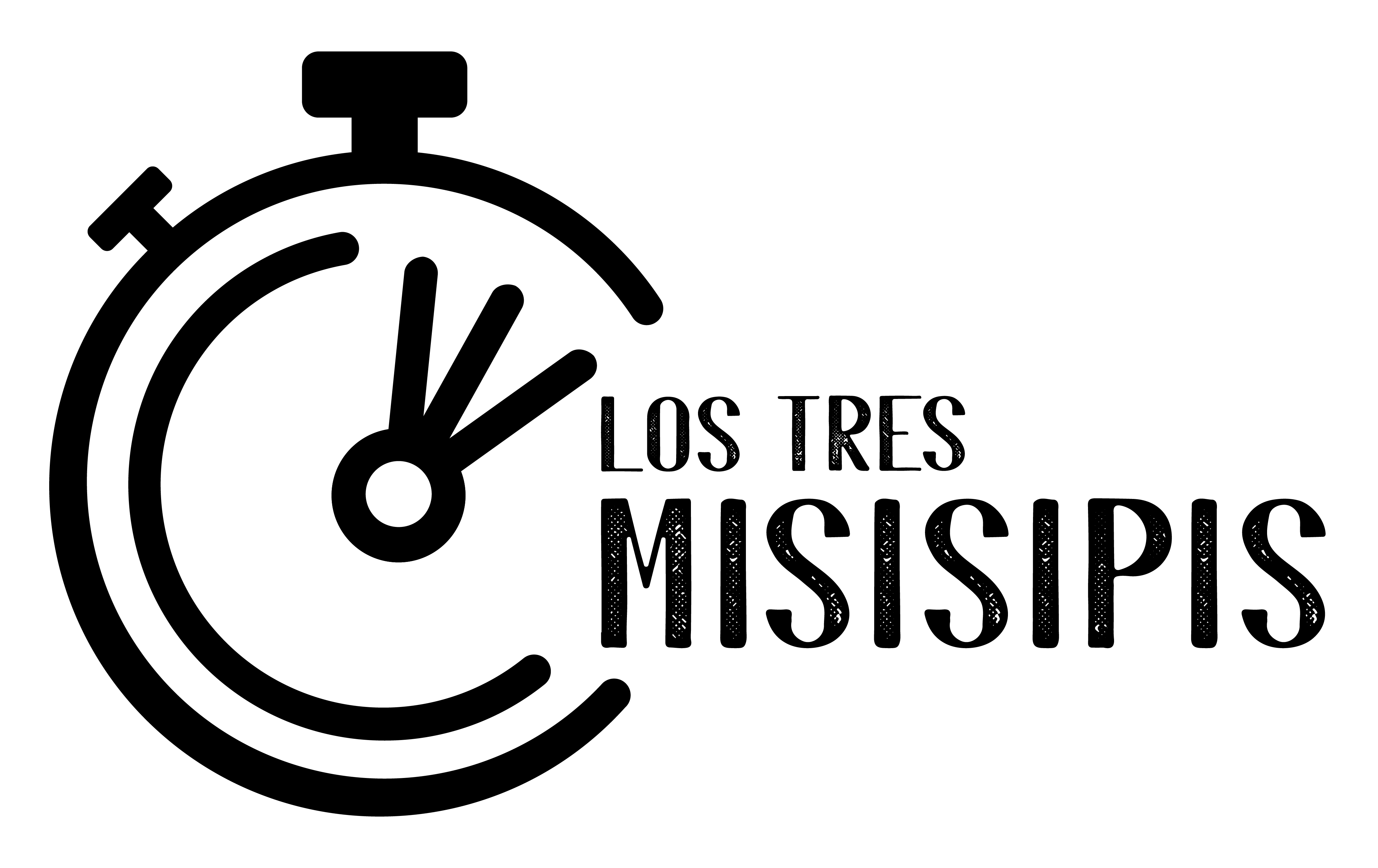La vida es bien aburrida cuando nadie nos está viendo.
De pronto, adultos, somos niños dando maromas, entusiasmados y ágiles, frente al foro que se ha congregado alrededor nuestro; le arrimamos nuestro juguete nuevo a quien se ha acercado a mirarnos, decimos de corrido lo recién memorizado, bailamos coreografías, hacemos gracias…
Una vez los ojos encima de uno, con la inquietante expectación del otro, asumes la responsabilidad, te incorporas sobre ti y comienzas la búsqueda del alimento del artista.
Al principio todo sale bien: la primer pirueta recibe dieces y gritos. Sonríes con orgullo y preparas el siguiente número. No sabes qué, pero algo falla y, así sin más, los asistentes te retiran la mirada, se distraen con el barullo y tú no comprendes qué es exactamente lo que está ocurriendo: misma pirueta, ¿por qué hay menos aplausos?, ¿por qué nadie te está mirando?
La vida es bien aburrida cuando nadie nos está viendo y, de pronto y de nuevo, nadie te mira. Más valdría levantar el nivel: una doble voltereta, un giro inverso, un riesgo que te devuelva la atención del respetable…
Pero no. Quizás haya otro modo. ¿Y si imprimimos más aplausos?, ¿y si consensuamos que lo normal es extraordinario y acudimos todos a esta narrativa colectiva donde todos estamos disminuídos y las más mínimas encomiendas las celebramos como gestas heróicas?
Sí, mejor eso. Para que nunca nadie se sienta mal, para que nunca nadie salga lastimado de sus sentimientos.
Lo malo es que, lejos del foco y de los desconocidos tuyos, mañana hay que regresar a casa, ir a trabajar y tener una vida adulta y normal por la que nadie va a levantar las palmas.
Y es que sí: la vida es bien aburrida cuando nadie nos está viendo.