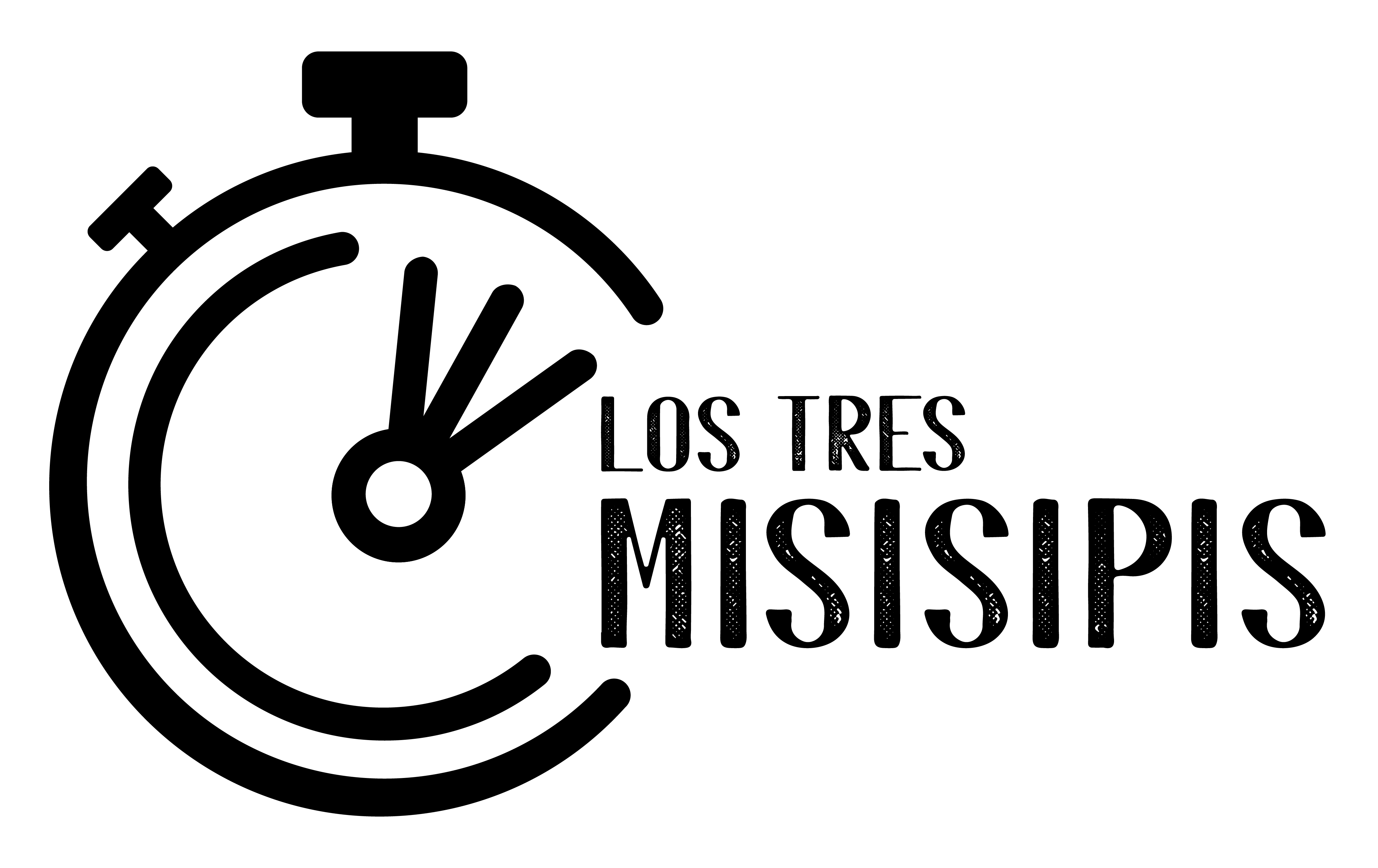Cuando eras niño, soñabas contigo de grande: te quedabas pensando en esa idea rara de lo que habrías de ser si llegaba el día; mirabas, como entrecerrando los ojos, un tú borroso en un tiempo lejano que existiera en ese mundo como alguien bueno, como alguien noble. De niño, para bien, soñabas con humildad en ser amable.
Te mirabas parecido a uno de tus padres. Tus sueños alcanzaban a donde llegaba el mundo que entendías: quisiste ser doctor, policía, bombero, futbolista; alguien quien, pensabas, ayudaría al resto a perder pesares y ganar contento.
Pero un día llegaste a cierta edad en donde aquellas imágenes del futuro que formaste en tu pasado cambiaron por ideas más prudentes de ti mismo para lo que viene, en certidumbre de que si pones tu talento y tu trabajo en la misma dirección llegarías, eventualmente, a lo que quieres y puedes ser.
Pero luego el miedo, la turbia idea de no ser suficientes para nosotros mismos, de no merecer lo que deseamos, de no dar el ancho de nuestra propia espalda. Y caes, casi siempre, en la trampa de no dar el primer paso rumbo a ti porque, evidentemente, no estás listo para lo que deseaste cuando supiste desear.
Cascabeleas y vuelves a cargar hacia mañana, pero con más cautela; «Porque hay que estar listo», te repites, «porque hay que estar preparado». Intentas poner orden; acomodar por colores y tamaños; haces un cronograma y un inventario para que lo que viene, venga sin sobresaltos; y, sin darte cuenta, pateaste la lata y lo que estaba llegando lo etiquetaste en la espera de manera indefinida porque todavía no estás listo para ser tú.
La idea es simple y tú ya sabes a dónde voy: deja de quitarle tiempo a ése que vas a ser: hazlo ya, aunque no estés listo. Nunca nadie está listo. Todo va a salir bien.