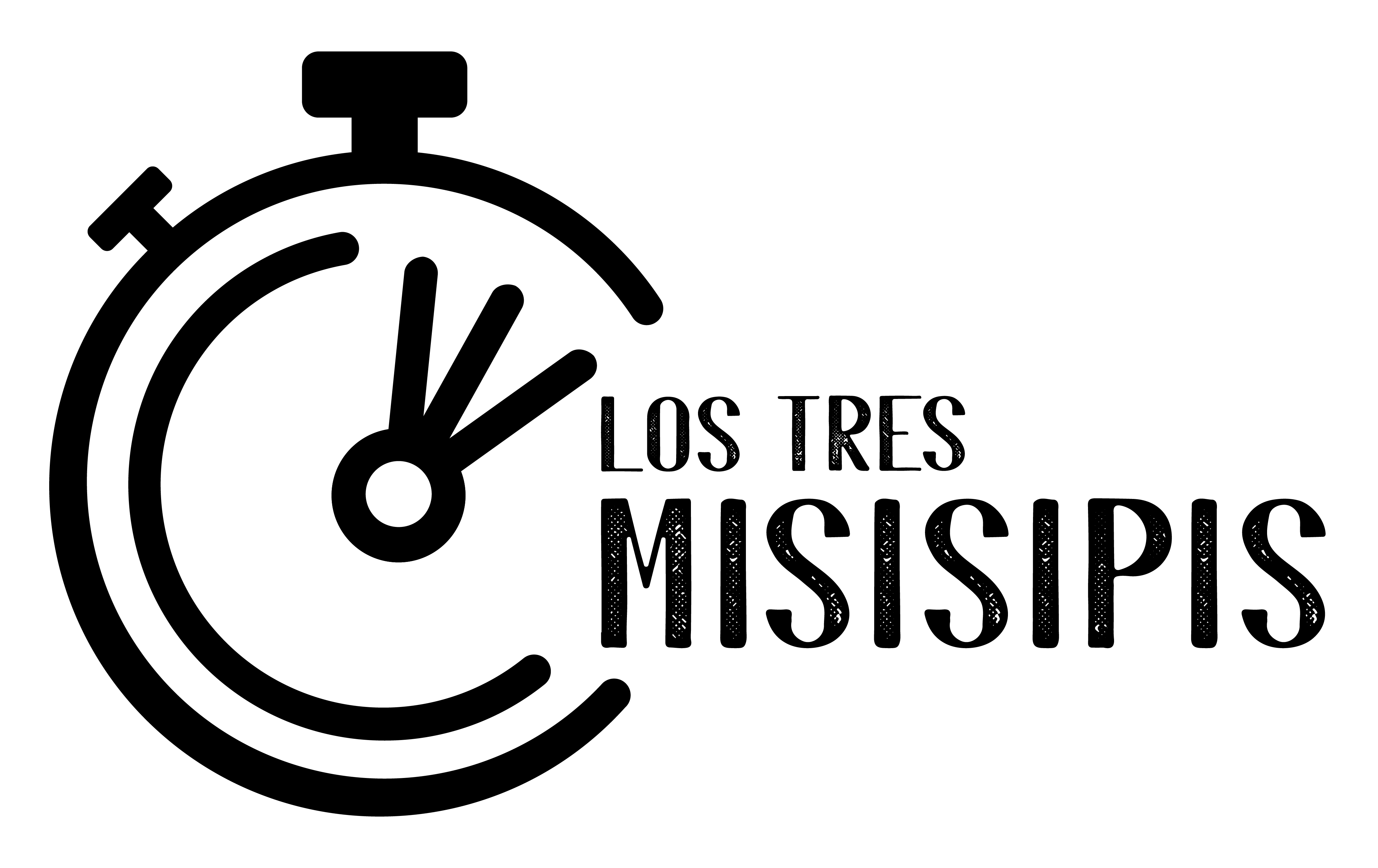La nostalgia, aunque tibia, es terrible consejera; a veces la tentación es insistente, pero alguien tiene que recordarte que el pasado no es un sitio se pueda habitar. La puerta de entrada, el pasillo largo e iluminado, las tazas sobre la mesa, la luz del sol cayendo desde el hueco que dejaban las cortinas; todo aquello ya no es tuyo, le pertenecen a otro tú que ya no está, a otro alguien que se fue y existen en un lugar que ya no es como lo recuerdas.
Aún ahí, desde tus pulsiones, vas a mirar atrás. Vas a poner un pasito discreto sobre tus talones; silencioso porque, eso sí, volver jamás está bien visto por los que están delante de la línea; entonces vas a moverte clandestina y sigilosamente a donde crees que está lo que eras y aquello que amaste cuando sostuvieron tu vaso para brincar en un concierto un sábado en el que llovió nomás en media ciudad.
Pero uno siempre camina a donde va, inevitablemente. La trampa es ésa, por fortuna. Ni el tiempo para ni tú regresas; y cuando crees que estás volviendo, en realidad caminas a donde tú y a donde hoy. Por eso los reencuentros, cuando en serio pasan, quedan; porque sobrevivirse para encontrarse luego, allá adelante, distintos y otros, vale la espera.